Entrevista: Victor Bulmer-Thomas (London University) - Programa de Doctorado de la Facultad de Ciências Sociales de la Universidad de la República (UDELAR)/Uruguay.
Análise Social, Educação e Cultura
segunda-feira, 30 de julho de 2018
sexta-feira, 27 de julho de 2018
El tiempo de la memoria: el sentido y el sin sentido
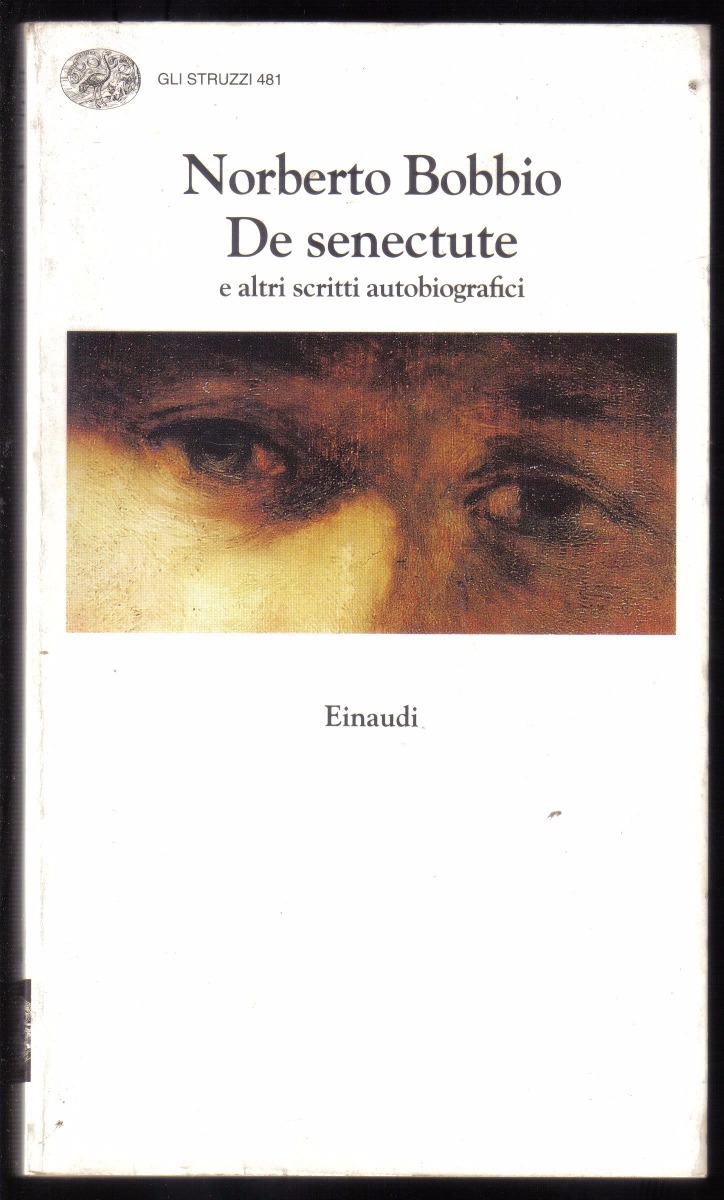
Por Dante Latino
Leo, con una cierta
melancolía, un resignado ensayo del notable filósofo italiano Norberto Bobbio.
El título retoma el más celebre de Cicerón: De senectute, o sea, “Tratado de la
senectud”, o “Reflexiones sobre la vejez”. El libro tiene la extraña forma de
una serie de despedidas a la vida, como si Bobbio sintiera, cada vez, que su
muerte es inminente, y al ponerse a escribir el siguiente artículo, lo
sorprendiera la extrañeza de estar todavía vivo, y por tanto, obligado a
despedirse otra vez. Su primer discurso, en realidad, no es una despedida de la
vida, sino una despedida bastante sarcástica de sus colegas del Claustro de
docentes de la Facultad de Ciencias Políticas de Turín. Bobbio había cumplido
los 75 años y la ley lo obligaba a jubilarse. Son los escritos sucesivos los
que están impregnados de un estoico pesimismo, como si el autor estuviera en el
mundo aceptando con resignación su destino de sobreviviente.
Con una cierta nostalgia, Bobbio admite que, en los últimos tiempos, las edades del hombre se han ido desplazando, de modo que una persona de sesenta años solo es considerada una persona vieja por las oficinas de la jubilación. La vejez, dice, comienza a los ochenta años. De esa cuenta, a la tercera edad, que era la última, se ha añadido el término de la “cuarta edad”: aquellas personas que superan los sesenta, los setenta, los ochenta y hasta los noventa años. (Habría que considerar que Bobbio habla dentro de una sociedad opulenta, y que sus reflexiones no se pueden aplicar en todo el mundo, en donde, a veces, hay gente que todavía tienen dificultad para alcanzar los 60 años).
A propósito de la diferencia entre sociedades opulentas y sociedades tradicionales, Bobbio señala que, en las tradicionales, el anciano representa el tesoro cultural de la comunidad, es una eminencia. En cambio, en las sociedades “evolucionadas” (Bobbio usa este término), “el cambio siempre más rápido de las costumbres y de las artes ha trastocado la relación entre los que saben y los que no saben. El viejo se convierte cada vez más en aquel que no sabe respecto de los que saben, y los que saben, saben porque tienen mayor facilidad de aprendizaje”. Al envejecimiento fisiológico se acompaña el cultural y el social, de modo que el anciano se encuentra aislado, estático en un mundo en constante cambio.
Con una punta de ironía, Bobbio señala que por siglos nos hemos dividido en clásicos y románticos –recordar la división entre dionisíacos y apolíneos, o entre platónicos y aristotélicos—pero que la velocidad de los cambios culturales ha creado una nueva división, entre modernos y postmodernos. La gran novedad de nuestro tiempo, la postmodernidad, señala, tiene un nombre bastante flojo: “post” significa solamente que viene después de algo, pero, en sí, es vocablo vacío, débil.
Como hombre de cultura, Bobbio sabe que está recorriendo un sendero cuya maleza otros han desbrozado. Recuerda a Cicerón, y anota que el tribuno romano adopta el modelo clásico del desprecio por la muerte. Además, dice Cicerón, no hay preocupación alguna, si el alma sobrevive al cuerpo. Cita: “Un albergue nos ha dado la naturaleza para estar allí por un tiempo, no para quedarnos. Será muy bello el día que me iré hacia aquel divino lugar donde las almas se concilian y me desprenderé de estas confusiones turbadoras”. Con irónico sentido de la paradoja, Bobbio da un salto hacia el positivista darwiniano Mantegazza, que liquida la preocupación de la muerte con una frase lapidaria: “Basta no pensar en ella”. ¿Por qué atormentarse con el pensamiento de la muerte? La muerte no es más que el regreso a la naturaleza, en donde confluyen todas las cosas.
Mientras nos quedamos en el plano teórico, podemos construir estupendas elaboraciones mentales. Pero si examinamos la cuestión en la práctica, constatamos que la vejez viste diversos hábitos en el mundo contemporáneo. Por una parte, señala el filósofo italiano, es un problema social, sea por el número de personas ancianas que viven en las sociedades industrializadas sea por el número de años que sobreviven los viejos. Por otra parte, vistas las características de estas sociedades, los ancianos se han convertido en una tajada del mercado, sobre todo en la publicidad. Allí se ven viejos sonrientes, felices de estar en el mundo, porque finalmente pueden consumir algún tónico regenerativo o porque pueden gozar de vacaciones especialmente divertidas. “En una sociedad donde todo se puede comprar y vender”, declara con amargura, “también la vejez puede convertirse en una mercancía como todas las demás”.
Bobbio, pasa, por último, a su propia experiencia. Uno creería, dice, que en la edad última aparecen el miedo y la esperanza. El filósofo nos comunica que no es así. Más que miedo, lo que domina es el tedio, el hastío, lo que en otro siglo llamaban el spleen. Y en lugar de la esperanza se instaura el cupio dissolvio, o sea, el deseo de la disolución, del fin, de terminar de una vez por todas con algo que ya no tiene sentido. “El viejo”, dice, “perdido ya el juicio, penoso no a sí mismo sino a los otros, es víctima de una cruel penitencia de la cual ignora la causa”.
Las amargas reflexiones de Bobbio se concluyen con una consideración que, sin ser original, de alguna manera aclara el camino: la edad anciana es el tiempo de la memoria. Ya no hay tiempo de hacer proyectos, sino de hacer el camino hacia atrás, de recorrer cada etapa de nuestra vida y encontrarle el sentido y el sinsentido. Hacer memoria es una labor fatigosa, porque a veces los recuerdos turban. Sin embargo, dice, es una actividad sana porque te encuentras contigo mismo, con tu identidad, no obstante los años pasados y la vida transcurrida. Y entonces, te darás cuenta, señala, que en la vejez uno comprende que el camino no se ha cumplido, que se quedaron muchas cosas por hacer y que el tiempo para hacerlas ha terminado. El único consuelo son los afectos que el tiempo no ha devorado.
Con una cierta nostalgia, Bobbio admite que, en los últimos tiempos, las edades del hombre se han ido desplazando, de modo que una persona de sesenta años solo es considerada una persona vieja por las oficinas de la jubilación. La vejez, dice, comienza a los ochenta años. De esa cuenta, a la tercera edad, que era la última, se ha añadido el término de la “cuarta edad”: aquellas personas que superan los sesenta, los setenta, los ochenta y hasta los noventa años. (Habría que considerar que Bobbio habla dentro de una sociedad opulenta, y que sus reflexiones no se pueden aplicar en todo el mundo, en donde, a veces, hay gente que todavía tienen dificultad para alcanzar los 60 años).
A propósito de la diferencia entre sociedades opulentas y sociedades tradicionales, Bobbio señala que, en las tradicionales, el anciano representa el tesoro cultural de la comunidad, es una eminencia. En cambio, en las sociedades “evolucionadas” (Bobbio usa este término), “el cambio siempre más rápido de las costumbres y de las artes ha trastocado la relación entre los que saben y los que no saben. El viejo se convierte cada vez más en aquel que no sabe respecto de los que saben, y los que saben, saben porque tienen mayor facilidad de aprendizaje”. Al envejecimiento fisiológico se acompaña el cultural y el social, de modo que el anciano se encuentra aislado, estático en un mundo en constante cambio.
Con una punta de ironía, Bobbio señala que por siglos nos hemos dividido en clásicos y románticos –recordar la división entre dionisíacos y apolíneos, o entre platónicos y aristotélicos—pero que la velocidad de los cambios culturales ha creado una nueva división, entre modernos y postmodernos. La gran novedad de nuestro tiempo, la postmodernidad, señala, tiene un nombre bastante flojo: “post” significa solamente que viene después de algo, pero, en sí, es vocablo vacío, débil.
Como hombre de cultura, Bobbio sabe que está recorriendo un sendero cuya maleza otros han desbrozado. Recuerda a Cicerón, y anota que el tribuno romano adopta el modelo clásico del desprecio por la muerte. Además, dice Cicerón, no hay preocupación alguna, si el alma sobrevive al cuerpo. Cita: “Un albergue nos ha dado la naturaleza para estar allí por un tiempo, no para quedarnos. Será muy bello el día que me iré hacia aquel divino lugar donde las almas se concilian y me desprenderé de estas confusiones turbadoras”. Con irónico sentido de la paradoja, Bobbio da un salto hacia el positivista darwiniano Mantegazza, que liquida la preocupación de la muerte con una frase lapidaria: “Basta no pensar en ella”. ¿Por qué atormentarse con el pensamiento de la muerte? La muerte no es más que el regreso a la naturaleza, en donde confluyen todas las cosas.
Mientras nos quedamos en el plano teórico, podemos construir estupendas elaboraciones mentales. Pero si examinamos la cuestión en la práctica, constatamos que la vejez viste diversos hábitos en el mundo contemporáneo. Por una parte, señala el filósofo italiano, es un problema social, sea por el número de personas ancianas que viven en las sociedades industrializadas sea por el número de años que sobreviven los viejos. Por otra parte, vistas las características de estas sociedades, los ancianos se han convertido en una tajada del mercado, sobre todo en la publicidad. Allí se ven viejos sonrientes, felices de estar en el mundo, porque finalmente pueden consumir algún tónico regenerativo o porque pueden gozar de vacaciones especialmente divertidas. “En una sociedad donde todo se puede comprar y vender”, declara con amargura, “también la vejez puede convertirse en una mercancía como todas las demás”.
Bobbio, pasa, por último, a su propia experiencia. Uno creería, dice, que en la edad última aparecen el miedo y la esperanza. El filósofo nos comunica que no es así. Más que miedo, lo que domina es el tedio, el hastío, lo que en otro siglo llamaban el spleen. Y en lugar de la esperanza se instaura el cupio dissolvio, o sea, el deseo de la disolución, del fin, de terminar de una vez por todas con algo que ya no tiene sentido. “El viejo”, dice, “perdido ya el juicio, penoso no a sí mismo sino a los otros, es víctima de una cruel penitencia de la cual ignora la causa”.
Las amargas reflexiones de Bobbio se concluyen con una consideración que, sin ser original, de alguna manera aclara el camino: la edad anciana es el tiempo de la memoria. Ya no hay tiempo de hacer proyectos, sino de hacer el camino hacia atrás, de recorrer cada etapa de nuestra vida y encontrarle el sentido y el sinsentido. Hacer memoria es una labor fatigosa, porque a veces los recuerdos turban. Sin embargo, dice, es una actividad sana porque te encuentras contigo mismo, con tu identidad, no obstante los años pasados y la vida transcurrida. Y entonces, te darás cuenta, señala, que en la vejez uno comprende que el camino no se ha cumplido, que se quedaron muchas cosas por hacer y que el tiempo para hacerlas ha terminado. El único consuelo son los afectos que el tiempo no ha devorado.
------------------------------
Publicado por https://dantelianoblog.wordpress.com/tag/reflexiones-sobre-la-vejez/
terça-feira, 24 de julho de 2018
Mente guardada

Por Facundo Manes
(Neurocientífico)
Cuando la peste del insomnio asoló Macondo, el mítico
paraje de Cien años de soledad, todos fueron perdiendo poco a poco la
memoria. Pero ¿cuáles fueron aquellos recuerdos que fueron olvidando? Esto
alude a uno de los aspectos más fascinantes de los estudios sobre el cerebro
humano: la memoria.
Según ha probado la neurociencia, la memoria no es algo unitario, sino que existen sistemas de memorias específicos, distintos y relativamente independientes entre sí. Estos sistemas pueden identificarse no solamente con base en sus diferencias funcionales, sino también desde sus circuitos y conexiones cerebrales. Uno de estos sistemas es el que se denomina “memoria semántica” y hace referencia al conocimiento sobre el significado de las cosas (por ejemplo, que la capital de Francia es París). Ésta se diferencia drásticamente de otros tipos de memoria, como la episódica, que recuerda los hechos vividos.
Según ha probado la neurociencia, la memoria no es algo unitario, sino que existen sistemas de memorias específicos, distintos y relativamente independientes entre sí. Estos sistemas pueden identificarse no solamente con base en sus diferencias funcionales, sino también desde sus circuitos y conexiones cerebrales. Uno de estos sistemas es el que se denomina “memoria semántica” y hace referencia al conocimiento sobre el significado de las cosas (por ejemplo, que la capital de Francia es París). Ésta se diferencia drásticamente de otros tipos de memoria, como la episódica, que recuerda los hechos vividos.
El ser humano se encuentra inmerso en un universo de
palabras, conceptos, ideas y símbolos. Por ello, nuestro cerebro debe poder
organizar la información, para que podamos acceder a ella de manera ordenada,
efectiva y casi automática a partir de los diversos estímulos. Para ello, el
cerebro almacena el conocimiento conceptual en los circuitos de la “memoria
semántica”, a la cual recurre permanentemente para recuperar el significado de
las palabras, los objetos y el conocimiento del mundo en general. La memoria
semántica contiene información según sus propiedades perceptuales, funcionales,
abstractas y asociativas, entre otras. Por ejemplo, un perro es un mamífero,
tiene cuatro patas, ladra, es peludo y doméstico. De esta forma, somos capaces
de distinguir un perro de un gato.
Esta memoria también nos
permite comprender que un labrador y un pequinés pertenecen ambos a la
categoría “perros”, aunque sean tan distintos.
En una condición neurológica denominada demencia semántica, este tipo de
memoria se afecta de manera específica, aun cuando otras memorias u otras
habilidades cognitivas se mantengan preservadas.
Allí es cuando se vuelve tan evidente el rol crucial
que cumple este sistema de categorías en nuestro cerebro: la información
almacenada se va perdiendo gradualmente. En los estadios iniciales de esta
condición, el paciente podrá distinguir una silla de una manzana, pero tendrá
grandes dificultades para entender que una manzana es distinta a un durazno,
pues ambos están dentro de la categoría “frutas” y las subcategorías que permitirían distinguirlas se han vuelto
inaccesibles. En otros casos más avanzados, los pacientes pueden hacer cálculos matemáticos, pero no saben qué es un
número. Esta condición afecta conocimientos tanto verbales como
no-verbales. Una muestra de esto es que si a un paciente con afectación
semántica se le muestran tres dibujos (arena, computadora y palmera) y se le pide que señale los dos dibujos que
están relacionados (arena y palmera), éste no lo podrá hacer, aunque esta tarea
no requiera lenguaje.
Este complejo sistema había comprendido Aureliano
Buendía, uno de los personajes principales de la célebre novela de García
Márquez, cuando intentó paliar de alguna manera la peste que llevaba al
inexorable olvido semántico. Lo que hizo, entonces, fue marcar con un hisopo entintado cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj,
etc.; y, luego fue más explícito, y sobre el cuero de la vaca colgó el letrero
que decía: “Ésta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que
produzca leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer
café con leche”. Así pretendió apuntalar
la memoria semántica, uno de los sistemas de la memoria humana, y
capturar al menos por un tiempo estos significados que se le habían vuelto
escurridizos.
------------------------------
Publicado por https://www.clarin.com/opinion/Todas-memorias-guarda-cerebro_0_S1OWJW0oP7x.html
segunda-feira, 23 de julho de 2018
sexta-feira, 20 de julho de 2018
Vida de mentiras

By Frank Cioffi
To lie or not to lie, that is the question. But is it,
when couched in such global terms, a sensible or well-formed one? Can we really
make sense of the justification, not of this or that particular lie or genre of
lies, but of our capacity for deception itself? Barnes thinks so; though he
admits that ‘attempts to determine the optimal point on the continuum
stretching from no lies to ubiquitous lying have so far had only limited
success.’ His subtitle – ‘Towards a Sociology of Lying’ – is not auspicious but
he has much of interest to say and our worst fears are only intermittently
realised. One such occasion is when he reminds us of T.S. Eliot’s view that
‘human beings can tolerate only a limited exposure to reality’, and though he
does not urge researchers to get to work on it (‘How much reality do you think
human beings can stand – 1. not much. 2. enough. 3. lots?’), nevertheless feels
it appropriate to point out that ‘Eliot’s caveat may apply to honesty in the marriage
relation but rock-climbers would opt for complete trust and truthfulness.’
Truthfulness, along with every other moral rule, is
capable of conflicting with the obligation to benevolence. Can ‘sociological
understanding’ help determine when the conflict should be resolved in favour of
deceit? Barnes cites exotic cultures in which deceit is approved even by its
dupes. And indeed this kind of research may overthrow certain of our
assumptions about the universality of disapproval of deceit, but what would
show our own judgments mistaken? For example, Asian transvestite prostitutes,
because of their delicate bone structure and sparse body hair, are often able
to keep clients ignorant of their gender throughout and beyond the transaction
which brought them together (as many a GI who took his Rest and Recreation in
Tokyo or Bangkok can attest). Though a few of the debriefed GIs may have gotten
a retrospective charge out of the revelation, in general their anger at the
deception is unlikely to have been mitigated by appreciation of the performance
or exculpatory reflections that ‘nobody’s perfect.’ How is sociological
research supposed to decide whether this view ought to be superseded by a more
indulgent one?
When citing instances of commendable deceit Barnes sometimes
confounds deceit with tact. Massage-parlour girls who offer sexual services to
their customers but are reticent about this to their boyfriends are described
as practising ‘half-hearted deceit’. But since Barnes tells us that the girls
don’t believe their lovers are unaware of the services they provide it is
difficult to see how this qualifies as deceit at all. Erving Goffman offers us
a more accurate way of describing such situations when he distinguishes
‘managing information’ from ‘managing tension’: the blind person who pretends
to sight is being deceitful, but the known-to-be-blind who nevertheless attempt
to ease interaction with the sighted by appearing to look at the faces of their
interlocutors are only producing ‘easeful inattention’ to their disability, not
false belief. Thus, to approve this practice is not to condone deceit.
Assinar:
Comentários (Atom)