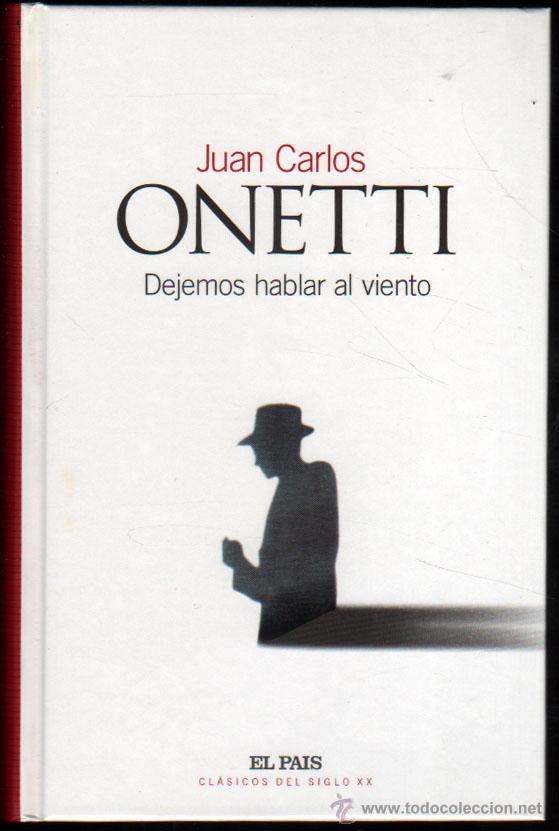Por Ana Carolina Patto Manfredini
(UNAM - México)
Gilles Deleuze nació
el 18 de enero de 1925 y murió el 04 de noviembre de 1995. A los setenta años
de edad se arrojó del séptimo piso de su departamento en París. ¿Cómo pensar el
suicidio de Gilles Deleuze, aquél cuya filosofía insistió en la potencia vital
en contra de las pulsiones de muerte? ¿Contradicción en su último acto?
¿Incoherencia con su pensamiento?
En su conocida
entrevista de 1988 concedida a Claire Parnet – “Abecedario” -, Deleuze habla de
cómo su filosofía del deseo, inaugurada con Félix Guattari en 1972 con la
publicación de El
AntiEdipo, no era un elogio al espontaneísmo, al suicidio, a la
fiesta o a la locura. El autor considera que ambos fueron – él y Félix Guattari
– muy cuidadosos en este sentido, insistiendo en sus escritos que el problema
del deseo era un problema de constructivismo, es decir, de organización y de
producción de un agenciamiento
colectivo positivo y experimental. Construir un cuerpo
sin órganos, un campo de consistencia del deseo, exige toda
prudencia.[1] Si así es, ¿cuál sería el sentido del
suicidio de Deleuze, si no es una contradicción con el cuidado e importancia
que siempre ha dado a los temas que implican una cuestión de vida o muerte?
Preguntar por el
sentido de ese último acto, querer interpretar o explicar ese acto final de
Deleuze nos distanciaría de su filosofía, la cual insistió asiduamente en la
crítica a la interpretación. Una de las críticas que El AntiEdipo hace al
psicoanálisis recae exactamente sobre el carácter interpretativo que esa
práctica promueve: el psicoanálisis se equivocaría en interpretar el
inconsciente; en la dimensión deseante de la producción no hay nada que
interpretar, el inconsciente no nos dice nada, siendo más una máquina de pura
producción que un lenguaje. Lo que se produce son otros signos,
a-significantes, que escapan a la interpretación y a la representación. Así,
el acontecimiento que
fue la muerte de Gilles Deleuze es algo de carácter extraño, incomprensible,
algo que escapa a la comprensión inmediata.
Sin querer dejar
espacio entonces a la indiferencia, la alternativa que tenemos, a fin de evitar
explicaciones, interpretaciones o indiferencias, puede ser formulada de la
siguiente forma: ¿qué podríamos contemplar esa muerte? Es esa la pregunta que
hace el profesor Luis Orlandi en un texto publicado tres meses después del
suicidio de Deleuze. De acuerdo con este filósofo brasileño, para Deleuze
contemplar es cuestionar, es problematizar. “La noción de problemático es
justamente aquella ocupada por Deleuze en su esfuerzo por evitar la reducción
de la muerte a la ‘negación’ (…) La muerte, dice él, ‘es, antes de todo, la
última forma del problemático, la fuente de los problemas y de las cuestiones,
la marca de la permanencia’ de lo problemático ‘arriba de toda respuesta, el
¿dónde? y ¿cuándo?’”. Lo que nos interesa en esa contemplación es pensar la
posible afirmación contenida en ese último acto de Deleuze. “¿Si ‘toda afirmación
se alimenta’ del enlace de lo problemático y de la diferencia, podría ella, esa
singular muerte de Deleuze, estar participando de alguna afirmación?”.[2]
Entre todos los
caminos que uno puede elegir para problematizar sobre el carácter afirmativo
del suicidio de Deleuze, encontramos en una de las últimas clases de su curso
sobre Spinoza, reflexiones muy precisas sobre el tema de la muerte. Es sobre
esa clase de 17 de marzo de 1981 que trataré de problematizar su último acto.
Spinoza: existencia y
conocimiento
Para terminar su
curso de Spinoza, Deleuze discurrió sobre el tema que venía desarrollando
anteriormente, a saber, el problema de la individualidad. Ésta, para Spinoza,
según la lectura de Deleuze, comprende tres dimensiones: (1) partes exteriores
que me pertenecen; (2) las relaciones bajo las cuales esas partes me
pertenecen; y (3) la esencia como grado, esencia singular que se expresa en
esas relaciones. ¿Qué hace Deleuze con esas tres dimensiones? Las relaciona
directamente con los tres géneros de conocimiento de la Ética de Spinoza.
El primer género de
conocimiento es el de las ideas inadecuadas, aquél que es fruto de las
afecciones pasivas. En tanto somos partes extensas, en tanto nuestro cuerpo
está compuesto de partes extensas exteriores a él, estamos condenados a ideas
inadecuadas. En la dimensión extensiva, de los encuentros o choques de cuerpos
en movimiento o en reposo, soy un compuesto de conjuntos infinitos de partes
extensivas exteriores. El conocimiento de ese género se limita a “los efectos
del encuentro, de acción y de interacción de las partes extensivas las unas
sobre las otras.”
Paso al segundo
género de conocimiento cuando paso al conocimiento de las relaciones entre esas
partes, de sus composiciones y descomposiciones. Lo que tengo ahora son ideas
adecuadas, adecuadas en tanto comprenden la causa de las relaciones, no
solamente el efecto. ¿Qué es comprender la causa de las relaciones entre esas
partes? El ejemplo que nos da Deleuze es el de nadar. ¿Qué quiere decir saber
nadar? Es muy simple, nos dice Deleuze, saber nadar “quiere decir que tengo un
saber hacer, un sorprendente saber hacer. Es decir, que tengo una especie de
sentido de ritmo”. Cuando no sé nadar tengo un primer género de conocimiento,
estoy a merced de los encuentros con la ola, tengo moléculas de agua que forman
un cuerpo acuático y lanzo mi cuerpo, chapoteo, la ola me golpea, me arrastra,
son los efectos del choque. Decir que cuando sé nadar tengo un sentido de ritmo
significa que sé componer directamente mis relaciones características con las
relaciones de la ola, “me hundo en el momento justo, y salgo en el momento
justo (…) todo un arte de la composición de relaciones (…)”.[3]
El último género del
conocimiento sería lo que caracterizaría la filosofía, a saber, el conocimiento
de las esencias singulares. La esencia se define por el grado de potencia de un
cuerpo. ¿Qué puede un cuerpo? Nada podemos decir sobre el alma mientras no
sepamos sobre las potencias de un cuerpo, nos
enseña Spinoza. Un
cuerpo está definido por su grado de potencia para afirmar sus relaciones, y
hacer que una cierta composición permanezca cierto tiempo, tenga cierta
continuidad. Claramente siempre afectado por otras relaciones y otros cuerpos,
lo que puede comprometer sus relaciones anteriores. Siempre es un grado en el
sentido que un cuerpo no puede ser nunca una potencia última. La potencia
última es la Naturaleza en su totalidad de relaciones infinitas; los cuerpos
solamente son grados en esa potencia infinita. Por más potente que sea un
cuerpo, él está en relación con otras potencias, mayores o menores. El tercer
género de conocimiento es también una idea adecuada que amplía el conocimiento
de las relaciones o causas a un conocimiento del grado de potencia del cuerpo,
de sus capacidades y límites de relaciones.
Ahora bien, ¿en dónde
ese análisis de los géneros del conocimiento nos lleva a hablar del suicidio, y
en especial del suicidio de Deleuze?
Al hacer coincidir
los tres géneros del conocimiento a las tres dimensiones de la individualidad,
Deleuze subraya que en Spinoza los géneros del conocimiento son modos de
existencia. Todo se juega en el plano de la existencia – extensión, relaciones
y esencia. El conocimiento es un conocimiento volcado hacia la experiencia
práctica, afectiva. Conocer los grados de potencia, tal como el tercer grado de
conocimiento permite, es conocer los límites y potencias de acción de mi
cuerpo, las intensidades que sostienen las relaciones y mantienen el conjunto.
El conocimiento de las esencias es un conocimiento de lo intensivo.
La muerte que viene
de afuera y la eternidad de las relaciones
Llegamos a un punto
fuerte de la teoría de Deleuze, las intensidades, el carácter molecular e
intensivo del deseo. Llegamos también al punto de la muerte. Deleuze menciona
un axioma de Spinoza que es bastante problemático: nos dice el axioma que una
cosa más potente puede destruir otra; es el axioma sobre la oposición y
destrucción de esencias. La malicia de Spinoza, según Deleuze, consiste en
explicar ese axioma en un escolio muchas páginas después. Complementa Spinoza:
ese axioma sólo es válido en determinado tiempo y lugar, es decir, cuando las
cosas son consideradas en su existencia. ¿Cuándo una esencia pasa a la
existencia? Una esencia pasa a la existencia cuando una infinidad de partes
extensivas se encuentran determinadas desde afuera a incorporarse bajo tal
relación. ¿Qué nos quiere decir Deleuze y Spinoza con eso? Que las cosas sólo
se pueden oponer o destruir en el régimen de las partes extensivas, en tanto
una relación entre esas partes extensivas está determinada por otra relación
exterior a tener tal tiempo de duración. ¿Qué determina la duración de un
cuerpo o de una relación? Un Afuera, una Exterioridad.
La muerte viene de
afuera. Viene de una determinación necesaria, de lo inevitable que es que “las
partes que me pertenecen bajo una de mis relaciones dejen de pertenecerme y
pasen a otra relación que caracteriza otros cuerpos”. “Inevitable en virtud
misma de la ley de existencia”. Spinoza afirma la exterioridad absoluta de la
muerte en contra a cualquier idea de pulsión de muerte, de una muerte que viene
de adentro. “Ah, pero si la muerte viene desde afuera, no es necesaria. Usted
podría no morir.” A esta objeción Spinoza responde que esos encuentros, esos
accidentes extrínsecos tienen leyes. No estamos hablando de un estado de
contingencia. Dado que esos encuentros de cuerpos tienen leyes, la muerte es
necesaria, “ella responde siempre a leyes que regulan las relaciones entre
partes exteriores unas a otras. Es en este sentido que siempre viene de
afuera”.[4]
La muerte, en su
inevitabilidad, cumple la función necesaria de la ley de la Naturaleza: dado
que entre los cuerpos no hay potencia última, siempre hay una potencia mayor
que puede sobreponerse a otra potencia. Cuando un cuerpo muere, las relaciones
extensivas pasan a pertenecer a otras relaciones, la potencia de actuar de otro
cuerpo se encuentra con el mío y disminuye mi potencia de actuar hasta su grado
máximo, hasta el grado cero de mi potencia de actuar en el mundo.
Ahora bien, si lo que
muere son las partes extensivas, ¿qué es de lo intensivo, de la esencia?
¿Existe una esencia sin existencia? Este es un problema que Deleuze también
encuentra en Hume: la naturaleza de las relaciones es exterior a sus términos[5]. Existir es tener
las relaciones y la esencia efectuadas por los términos, es decir, por las
partes extensivas. Estoy vivo cuando los términos, las partes que me componen,
efectúan relaciones con lo exterior y mi esencia en tanto potencia de grado
está en relación con otras potencias. Cuando muero los términos ya no efectúan
las relaciones. Ahí está la astucia de Spinoza. Las relaciones son exteriores a
los términos, no dependen de los términos, no son un resultado de ellos. ¿Qué
quiere decir eso? Que cuando los términos dejan de efectuar la relación, es
decir, cuando termino de existir en tanto parte extensiva, las relaciones y las
esencias dejan de ser efectuadas pero no dejan de ser actuales. Lo intensivo
tiene una vida independiente de las partes extensivas.
Hay una eternidad en
las relaciones y en las esencias. Eternidad de lo intensivo que permanece
actual mientras el cuerpo extensivo perece. “Doble eternidad” dice Deleuze, ya
que ni las relaciones ni la esencia pueden morir. En ese nivel no hay
oposición, en la dimensión intensiva
[…] todas las
relaciones se componen al infinito según las leyes de las relaciones. Siempre
relaciones que se componen. Por otra parte, todas las esencias convienen entre
sí. En tanto que puro grado de intensidad, cada esencia conviene con todas las
otras. En otros términos, decir que un grado de potencia o un grado de
intensidad destruye a otro es una proposición desprovista de sentido para
Spinoza. Los fenómenos de destrucción sólo pueden existir al nivel que tienen
por estatuto. Remiten a los regímenes de las partes extensivas que me
pertenecen provisoriamente.[6]
¿Qué es existir?
Existir es un asunto
de proporciones, nos dice Deleuze, hablando con Spinoza. Proporciones entre
partes extensivas e intensivas, ideas inadecuadas y adecuadas, afectos-pasión y
afectos activos. La individualidad, la existencia está relacionada con tres
dimensiones, o con tres géneros del conocimiento. Conforme yo viva en mi
existencia los diferentes géneros, mi experiencia práctica es distinta, así
como mi muerte es distinta. Puedo alcanzar en mi vida solamente el primer grado
de las ideas inadecuadas que me dan los efectos de los cuerpos sobre el mío. En
ese caso, cuando ese cuerpo deje de existir, cuando muera la parte extensiva,
proporcionalmente, muere la mayor parte de mí. Si alcancé relativamente en mi
vida ideas adecuadas y afectos activos, si logré las partes intensivas de mi
existencia, cuando muera, morirá una parte menor de mí, a saber, las partes
extensivas. Como las relaciones y las intensidades de la esencia son eternas,
conquisté “la experiencia de ser eterno”.
Expliquémonos mejor
esa experiencia de ser eterno. La eternidad en Spinoza puede ser confrontada
con el problema de la inmortalidad planteado por la teología y la filosofía,
con todas sus diferencias a ser consideradas, de Platón a Descartes. La
inmortalidad del alma, nos dice Deleuze, es un problema que pasa por un antes y
un después. Antes de encarnar y después de la encarnación. La premisa en las
teorías de la inmortalidad del alma es una consideración temporal, no explicada
– “habría una intuición intelectual, como ellos dicen” – de un antes y un
después. Ahora bien, para Spinoza el problema “no se trata de un antes y un
después, sino de un ‘al mismo
tiempo que’. Quiero decir que es al mismo tiempo que soy mortal y
experimento que soy eterno”. Decir que experimento que soy eterno es decir que
experimento algo que no está bajo la forma del tiempo, las partes
intensivas que yo
soy, y no las partes extensivas que yo tengo.
Experimento aquí y
ahora que soy eterno, es decir, que soy una parte intensiva o un grado de
potencia irreductible a las partes extensivas que tengo, que poseo. De modo que
el hecho de que las partes extensivas me sean arrancadas (=muerte), no
concierne a la parte intensiva que soy desde toda la eternidad. Experimento que
soy eterno. Pero, una vez más, bajo una condición: la de ser elevado a ideas y
afectos que den a esta parte intensiva una actualidad.[7]
Así, los géneros del
conocimiento tienen una aplicación práctica, existencial; alcanzar una actualización
de la parte intensiva, nos permite experimentar la eternidad en el aquí y
ahora.
El suicidio
Deleuze fue también,
como él describió a otros autores, una persona de salud frágil, un agotado[8]. Enferma de tuberculosis y, en 1969, año en que
está terminando su tesis de doctorado, descubren que tiene un pulmón perforado
que debe ser extraído en una complicada operación quirúrgica. Pasa un año de
convalecencia en Limosín, ciudad donde el filósofo solía pasar las vacaciones
con su familia. Es, de hecho, en esa situación que Deleuze conoce a Guattari.
Desde esa fecha Deleuze vivió con un pulmón, condenado a varias perforaciones e
insuficiencias respiratorias al largo de su vida. En 1991 ya se encuentra en
estado cada vez más debilitado y necesitado de tubos de oxígeno para respirar.[9] Cuando la falta de respiración se vuelve
más violenta, Deleuze recuerda el sufrimiento de su amigo François Châtelet,
que muere en 1985, y comunica a Noelle Châtelet, dos semanas antes de su
suicidio, que no quería vivir lo mismo que François. Con sus crisis de asma
cada vez más fuerte, ya casi imposibilitado para hablar, en noviembre de 1995,
Deleuze se arroja desde la ventana de su departamento. “Para afirmar su último
cuerpo sin órganos, Deleuze, unió, agenció las restantes fuerzas de su cuerpo
orgánico a la fuerza de la gravedad, esta vieja conocida fuerza-del-afuera”.[10]
Ese sufrimiento que
Deleuze no quería vivir es el sufrimiento de un cuerpo que ya no aguanta más.
De un cuerpo que ya está en el límite de ser determinado por otras relaciones
exteriores a él, más potentes, la integración con la Naturaleza. Como vimos, lo
que se muere son las partes extensivas. Bajo “la condición de estar elevado a
las ideas y los afectos que dan a esa parte intensiva una actualidad”, un
acontecimiento se hace eterno en tanto intensidad, relaciones y esencias.
Deleuze, si nos permite colocarlo al lado de Spinoza, es también alguien que
logró llegar no sólo al según grado de conocimiento sino también al tercero, a
aquel que le consagra el “título” de filósofo, de inventor de conceptos. Es
debido a su invención, a ese “hacerse” acontecimiento que Deleuze se hace
eterno: en su obra, en sus gestos y ritmos que afectaron y siguen afectando
otros cuerpos, provocando nuevos problemas y encuentros en y conel mundo.
El último texto de
Deleuze se llama Inmanencia…una
vida;[11] el texto data de dos
meses antes de su muerte y, pareciendo ser un fragmento más del pensamiento
deleuzeano, nos deja como último escrito una reafirmación de los conceptos ya
trabajados por el autor a lo largo de su obra, tales como el de inmanencia,
campo trascendental, vida, acontecimiento. En ese riguroso y pequeño ensayo
filosófico Deleuze parece no dejar duda de que afirmó hasta el final sus ideas
de un inmanentismo absoluto, de una vida intensiva y creadora más allá del
sujeto. El último acto es también una afirmación: afirmación de una muerte
digna, reconocimiento de las potencias de un cuerpo, sabiduría que anuncia el
último agenciamento. Deleuze parece reafirmar en su muerte lo que decía en su
último texto: la impersonalidad de una vida
desgarrada de la subjetividad y objetividad, la pura inmanencia en sí misma, el
desprender de un acontecimiento. Al arrojarse, al unirse a las fuerzas de la
gravedad, una vida intensiva permanece cuando el sujeto-Deleuze muere, una
esencia-Deleuze se desprende de la existencia, sobreviviendo eternamente bajo
la forma intensiva de ideas y problemas.
Bibliografía
Deleuze, Gilles, “El
agotado”, en Confines, nº 3, Lamarca/Eudeba, Buenos Aires, 1996.
Deleuze, Gilles, Empirismo
y subjetividad, pról. Óscar Masotta, trad. Hugo Acevedo, Gedisa, Barcelona,
2002, 4ª. Edición.
Deleuze, Gilles, Dos
regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995), Pre-Textos,
Valencia, 2007.
Deleuze, Gilles, En
medio de Spinoza, Cactus, Buenos Aires, 2008.
Dosse, François, Gilles
Deleuze y Félix Guattari: biografía cruzada, 1ª edición, Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires, 2009.
Orlandi, Luiz,
“Afirmação num lance final”, en Percurso, nº 15, São Paulo, 2/1995,
pp. 101-103.
Rolnik, Suely y Guattari,
Félix, Micropolítica. Cartografías del deseo, Traficantes
de sueños, Madrid, 2006.
Notas
[1] “Claire Parnet: ¿Te sientes responsable por las personas que
tomaron drogas?
Gilles Deleuze: Si algo va mal, nos sentimos [Él y Félix Guattari] responsables
por todo.
C. P.: ¿Y los efectos de El Anti-Edipo?
G.D: Siempre me he esforzado para que funcionara. En todo caso, creo que nunca,
y este es mi único honor, nunca me hice el experto en esas cosas, nunca dije a
un estudiante: así es, drógate que tienes razón. Siempre hice todo lo posible
para que él la dejara, porque yo soy muy sensible a la minúscula cosa que de
repente hace con que todo se vuelva un harapo. (…) Siempre me dividí entre la
imposibilidad de criticar a alguien y el deseo absoluto, el rechazo absoluto de
que él se vuelva un harapo. Es un desfiladero estrecho, no puedo decir que hay
principios, salimos fuera como se puede, a cada intento. Es verdad que el rol
de las personas, en ese momento, es el de tratar de salvar los jóvenes, cuanto
se pueda. Y salvarlos no significa hacer con sigan el camino correcto, sino de
impedirles de volverse harapos. Es solo lo que quiero.” Deleuze, Gilles, Abecedario,
letra D de deseo, video completo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=hgpucPMBAWg . Sobre los conceptos
utilizados: “Agenciamento (agencement): noción más amplia que la de
estructura, sistema, forma, proceso, etc. Un agenciamiento acarrea componentes
heterogéneos, también de orden biológico, social, maquínico, gnoseológico. En
la teoría esquizoanalítica del inconsciente, el agenciamiento se concibe en
oposición al «complejo» freudiano. (…) Cuerpo sin órganos: noción que Gilles
Deleuze recoge de Antonin Artaud para indicar el grado cero de las
intensidades. La noción de cuerpo sin órganos, a diferencia de la noción de
pulsión de muerte, no implica ninguna referencia termodinámica.” Rolnik,
Suely et al, Micropolítica. Cartografías del deseo, pp.
365, 366.
[2] Orlandi, Luiz, “Afirmação num lance final”, p. 102. La referencia
que hace Orlandi sobre el problema-pregunta-contemplación es al texto Diferencia
y repetición.
[3] Deleuze, Gilles, En medio de Spinoza, p. 427.
[4] Ibíd., pp. 432, 442, 444.
[5] “La proposición verdaderamente fundamental es, por tanto, ésta:
las relaciones son exteriores a las ideas. Y si son exteriores, el problema del
sujeto, tal cual lo formula el empirismo, se desprende de ellas: hay que saber,
en efecto, que otras causas dependen, es decir, de qué manera se
constituye el sujeto en la colección de ideas. Las relaciones son
exteriores a sus términos: cuando James se dice pluralista, no dice, en
principio, nada más, así como cuando Russell se dice realista. En esa
proposición debemos ver el punto común de todos los empirismos.” Deleuze,
Gilles, Empirismo y subjetividad, p. 108.
[6] Deleuze, Gilles, En medio de Spinoza, p. 433.
[8] Sobre el concepto de agotado y los análisis sobre Beckett ver
Deleuze, Gilles, “El agotado”.
[9] “Como sabes, no estoy muy bien de salud. Tengo problemas de
respiración que a menudo me impiden salir e incluso hablar. Estoy amarrado a un
tubo de oxígeno como si fuera un perro. No hay duda de que la enfermedad es una
abyección, aunque la mía no sea dolorosa.” Fragmento de una carta de Gilles
Deleuze a Jean Pierre Faye, en Dosse, François, Gilles Deleuze y Félix
Guattari: biografía cruzada, p. 637.
[10] Orlandi, Luiz, “Afirmação num lance final”,
p. 103.
[11] Este
texto se encuentra publicado en Deleuze, Gilles, Dos regímenes de locos.
Textos y entrevistas (1975-1995), ed. Pre-Textos, Valencia, 2007.
------------------------
Publicado en: http://reflexionesmarginales.com/3.0/el-suicidio-de-deleuze-una-afirmacion-de-la-eternidad/.